Por Cecilia Accastello y Camila Bozzoletti*
La pandemia provocada por el COVID – 19 sacudió al mundo en todos los sentidos y en todos los niveles. Desestabilizó economías, instituciones, organizaciones, políticas, sociedades, expectativas. Provocó consecuencias, pero también vino a profundizar problemáticas que ya existían, a demarcar límites, y a poner luz sobre lo que, en la cotidianeidad, reposa sobre la naturalización y queda en la oscuridad.
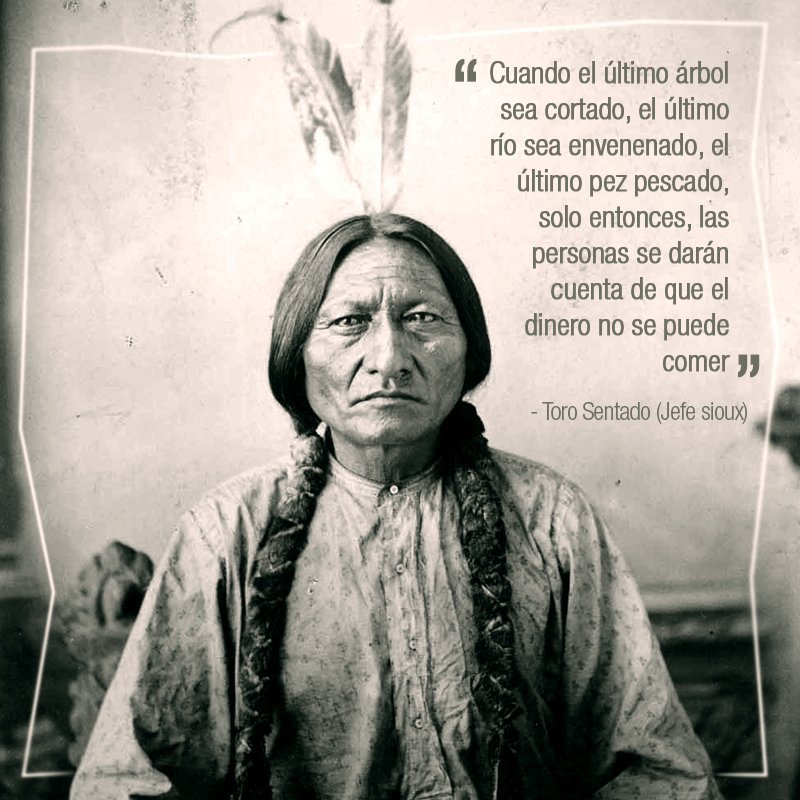
Como sacudió al contexto global, también sacudió nuestras cabezas, dejó en evidencia al automatismo reproducido desde el modelo capitalista – neoliberal en el que vivimos, y nos llevó un paso más adelante en nuestra reflexión y problematización: ¿es posible desdramatizar la crisis que nos atraviesa para llegar a comprenderla como una oportunidad? Los fuertes cambios que se produjeron en materia ambiente a partir de la pandemia: ¿qué nos invitan a pensar? ¿Es una casualidad que los ecosistemas y la naturaleza afloren cuando nosotres nos encontramos resguardades? ¿Cuáles son las consecuencias de reproducir la concepción dicotómica humane – naturaleza? ¿Los medios de comunicación y los distintos discursos reproducen el modelo extractivista e invisibilizan los ecogestos? ¿A les agentes de poder les rige la cuarentena? ¿O es solo para algunes? ¿Cómo podría pensarse el vínculo entre el fortalecimiento de la democracia y una salida “resiliente” de la pandemia?
En los tiempos que corren, el concepto de crisis adquiere cada vez más enunciaciones, y Eugene Enriquez (2014) se pronuncia ante esto. El autor expresa que la crisis siempre es dolorosa, y produce sufrimiento porque se pierden las referencias identificatorias, no se tiene una visión clara del futuro, y porque crece la angustia social. Lo que se vive a nivel social es el malestar. El malestar es la impresión difusa de no saber a dónde se va, no saber lo que está bien y lo que está mal. Naturalmente, las situaciones de crisis implican una experiencia difícil para la sociedad. Sin embargo, Enriquez nos invita a identificar a la crisis como un elemento normal del funcionamiento de una sociedad, donde esta situación puede balancearse para un lado o para el otro. La pregunta es: ¿para qué lado debe inclinarse la balanza?
Sin embargo, no sería posible hablar de “crisis” como un fenómeno emergente de la actualidad, sino como parte de un proceso de larga data en la historia. En este sentido, centrándonos específicamente en la institución ambiente, la crisis que la atraviesa no resulta un aspecto novedoso, sino que, por el contrario, existe desde hace tiempo, y lo que aún es más grave, se va complejizando y profundizando, tal como lo demuestra actualmente la pandemia provocada por el COVID – 19.
Si procuramos analizar cómo la realidad vivida en todo el mundo ha impactado sobre esta institución, las consecuencias a mencionar abarcan el orden tanto de lo positivo como de lo negativo. Por un lado, a partir de las líneas que escribe G. Heffes (2020) en el artículo de la Revista Anfibia “Un diccionario para hablar de naturaleza”, podemos destacar los fuertes cambios que se han producido en materia ambiente a partir del resguardo estricto que la especie humana ha debido efectuar desde la propagación del virus. Esto conllevó a un vaciamiento de las ciudades, la reducción del smog, la limpieza de ríos y espacios públicos, la reducción de la basura en las calles y de la contaminación auditiva, entre otros múltiples resultados que dieron un respiro a la naturaleza tan afectada por el modelo productivo imperante, el cual se ha vuelto cada vez más agresivo en su accionar contra ella.
Es decir, los resultados de la pandemia se hacen visibles en el paisaje que cotidianamente transitamos. Sin embargo, como sostiene la autora del artículo, este cuadro resultó apocalíptico para muchas personas. Entonces, ante esto, como estudiantes cabe preguntarnos: ¿por qué estos cambios nos resultan “apocalípticos”? ¿Por qué todo aquello que nos aleja de lo establecido nos produce un temor tan desenfrenado? En ese sentido, es que los aportes de Enriquez toman relevancia, ya que estamos atravesando una crisis profundizada por el desencadenamiento de la pandemia, y como tal, la crisis siempre trae incertidumbre, porque hace tambalear y le quita solidez a nuestras “referencias identificatorias”, a lo “cotidiano”, y pone en tensión lo establecido. Marca un rumbo hacia algo desconocido, y esto siempre produce temor.
A pesar de ello, esa sujeción a lo establecido es lo que también vuelve difícil que las sociedades asuman la tarea de repensar la manera en la que, en este caso, tratamos y concebimos a la naturaleza, la utilizamos para satisfacer nuestro consumismo exacerbado, y para seguir dando ganancias a un modelo productivo que siempre quiere producir más y más capital. A la par de esto, se trata de un modelo que nos exige continuamente llevar un ritmo acelerado de vida, impidiendonos, de esta manera, detenernos para reflexionar sobre nuestras naturalizaciones, mecanismo, que, si se lo piensa con mayor profundidad, requiere para asegurar su continuidad. Sin embargo, la pandemia viene a arrasar incluso con estos mecanismos tan difíciles de desmontar, y a ofrecer una nueva oportunidad para construir otras representaciones sociales. Hablamos de representaciones que apunten a pensar en otros modelos productivos que entablen una relación diferente con la naturaleza; y que nos permitan como sociedad ser más conscientes de los impactos que generan nuestras decisiones, en lugar de reproducir el modo automático al que nos acostumbramos cada vez más.
El impacto positivo que recibe la institución ambiente a partir de las condiciones del contexto actual, es que viene a poner de manifiesto fuertemente los límites de este modelo, y marca la necesidad de pensar en un modelo alternativo. Un modelo que permita cumplir el paso que propone a manera de pregunta Heffes en el artículo: “Es decir, ¿no es acaso el momento para pasar de un ecocidio vertiginoso a una posible ecofilia?”. Lanz Rigoberto dirá (2007), que la crisis se instala como una posibilidad, porque hace emerger elementos nuevos y factores antes desconocidos. Pero, a su vez, la misma implica la incertidumbre como condición esencial: de ahí que las mentes lineales (causa-efecto), no tengan lugar en esta lógica.
Sin embargo, no se puede dejar de considerar que esta pandemia fue una consecuencia de la crisis en la que está inserta la institución “ambiente”, al verse atacada constantemente por los modos de producción imperantes, los cuales prefieren concebir a la naturaleza como si fuera inagotable. Siguiendo a G. Heffes (2020), se trata de una crisis que Rob Nixon describió como una “violencia lenta”, debido a que ocurre lenta y gradualmente, se encuentra fuera de la vista e implica una destrucción dispersa a través del espacio y el tiempo. Es por esto que es una violencia invisible e intangible, que nos envuelve, y que re – emerge a través de enfermedades, desplazamientos y muertes (como un virus o una pandemia). Así, vemos que, aunque el modelo pretenda ocultar su actuación ecocida hacia la naturaleza (a veces bajo discursos que pretenden expresar el interés que éstos tienen en preservarla), la misma siempre termina saliendo a la luz.
A su vez, si bien esta pandemia fue una emergencia de lo que provoca el modelo de producción hegemónico, ésta no fue suficiente para detener los continuos estragos que produce en torno a los ecosistemas. S. Barruti, en el artículo “Los desmontes sin cuarentena” de Revista Anfibia, nos explica que, mientras la mayoría de las actividades se suspendieron por el COVID – 19, en Argentina la acción de las topadoras impulsada por el agronegocio, destruyó 200 hectáreas por día de monte nativo. A su vez, casi la mitad de esas 15 mil hectáreas eran áreas protegidas, como los humedales del Paraná. Al momento de escuchar argumentos, les empresaries expresan que lo hacen para producir alimentos. Sin embargo, paradójicamente, destruyen la biodiversidad, la cual es imprescindible para el combate contra el hambre. A su vez, este discurso, que suele prevalecer como argumento ante el accionar del empresariado, pierde certeza y credibilidad al indagar en torno a los índices de desnutrición y malnutrición que existen en la actualidad. Si bien la producción de alimentos se lleva a cabo, ésta se realiza en el marco de sociedades capitalistas extractivistas que se rigen con modos de distribución inequitativos y fuertemente desiguales. Es a partir de éstos, que la posibilidad de acceso al mercado, la riqueza y los beneficios quedan concentrados en ciertos sectores sociales, mientras que otras mayorías poblacionales no se vuelven receptoras de dichas ganancias y bienes, ante lo cual deben luchar por alcanzar condiciones de vida medianamente dignas, que en muchos casos no son logradas y llevan a la persistencia de los índices mencionados anteriormente.
Esto nos lleva a reflexionar en torno a para quiénes verdaderamente rigen las medidas sanitarias y preventivas tomadas a lo largo de estos meses. Se demuestra cómo el funcionamiento de las relaciones de poder no tiene pausa, y la búsqueda de incrementar las ganancias sigue siendo una prioridad. Al parecer, ni siquiera una pandemia frena la ambición de ciertos sectores económicos. Sin embargo, lo grave de esto, es que, a quienes son representantes de los intereses que buscan defender las condiciones ambientales, sí se les aplica el rigor de las medidas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y han estado y siguen resguardades en sus casas. Incluso, a veces, éstes últimes terminan siendo les más afectades por no disponer de las condiciones socio – económicas necesarias para adecuarse a estas medidas.
Por ende, ante este panorama, sería importante apostar a visibilizar “contenidos con bajada y contexto local”, como afirman M. Mansilla y E. Fernández Bravo (2020) desde el artículo “Un nuevo mapa global: la única salida de esta crisis”, de la Revista Anfibia. Lo que debería potenciarse es promulgar, a través de los medios de comunicación, cómo los eco – gestos a nivel micro están conectados con las luchas globales contra el daño ambiental, en lugar de darle centralidad a títulos catástrofe que paralizan a la población, y siembran el miedo. Esto se manifiesta en los contenidos de las noticias, y en los discursos de quienes están más “habilitades” socialmente para producirlos, a partir del poder que detentan. Es por esto que nos rodeamos de constante información acerca de cuántos casos diariamente existen de COVID – 19, pero no accedemos en igual magnitud a discursos que nos hablen acerca de la realidad de aquellas personas o familias que no tienen las condiciones socio-económicas necesarias para poder cumplir con las medidas establecidas, como tampoco acerca de la manera en que las empresas siguen reproduciendo los mecanismos de producción pertenecientes al mismo modelo que fue el importante desencadenante de la actual pandemia, lo que pone en peligro nuestra propia existencia. Cabe considerar que, tal vez, dicha cuestión no es arbitraria, lo que permite dejar paso al interrogante de cuán funcional resulta ser esto para la perpetuación del modelo, lo que explica la manera en que se privilegia la proliferación de ciertos discursos, y no de otros.
Esto es una demostración de cómo, en el mundo moderno, dirá Enriquez (2014), las condiciones para la realización de la democracia no son las más adecuadas: no todas las personas tienen el mismo derecho a la palabra, no existen suficientes espacios públicos para discutir, y no menos importante, la palabra de une no vale lo mismo que la palabra de otre. Una democracia se vuelve posible siempre que existan disputas entre distintes actores e intereses, y no prevalezca una única forma de poder hegemónica. De este modo, se le da espacio a visiones alternativas que ponen en tensión lo establecido, considerando que a mayor turbulencia, mayores intentos de democracia real. Una democracia real no es estable, sino que ésta se inventa cotidianamente. Por lo tanto, es a partir de alcanzar esta democracia real y de dar paso a nueva voces, que se vuelve posible brindar una mejor salida a la crisis que hoy nos atraviesa.
Es lógico pensar que, para mantener su hegemonía, el modelo actual bloqueará todas las vías posibles por las cuales pueda traslucirse la posibilidad de algo diferente. En este sentido, toda alternativa que busca disputar lo hegemónico termina invisibilizada y deslegitimada. Sin embargo, ¿qué tan funcional es para la perpetuación de cualquier sistema, y de la especie humana misma, un modelo productivo que va configurando la propia autodestrucción? Cuando caemos en la cuenta de que esta última se vuelve un denominador común a toda la humanidad, sin importar la bandera del modelo o ideología que se defiende, cobra carácter urgente la necesidad de repensar lo que estamos haciendo.
N. Schenone (2020), en el artículo “Ambiente de Coronavirus” de la Revista Cohete a la Luna, nos invita a pensar condiciones que hagan a un desarrollo sostenible real, materia en la cual el modelo de producción ecocida actual necesita reparar. Esto es a lo que debemos apostar. Se trata de una propuesta en la que cobra relevancia la voz de actores que, en general, no son captades por la atención mediática, y que defienden la necesidad de construir medidas desde lo local y desde el accionar colectivo. Esperar que las respuestas lleguen de parte de organismos internacionales o agentes externos, nos seguirá llevando a tropezar dos veces con la misma piedra. Por lo tanto, dar paso e impulsar transformaciones que tengan como bandera la producción desde una concepción que comprenda al ambiente como la conjunción humane – naturaleza se vuelve fundamental, sabiendo que, mientras sigamos entendiendo que le primere puede posicionarse como dominante frente a la segunda, la amenaza de la autodestrucción seguirá latente.
ARTÍCULOS RECOMENDADOS PARA AMPLIAR LA LECTURA DE LA TEMÁTICA:
BARRUTI, S. (2020). Los desmontes sin cuarentena. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín.
FERNÁNDEZ BRAVO, E. y MANSILLA, M. (2020). Un nuevo mapa global: la única salida de esta crisis. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín.
HEFFES, G. (2020). Un diccionario para hablar de “naturaleza”. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín.
POMBO, M. Y RODRÍGUEZ, B. (2020). Ambientalismo popular: disputar el modelo de producción. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín.
SCHENONE, N. (2020). Ambiente de coronavirus. Cohete a la luna.
BIBLIOGRAFÍA:
BARRUTI, S. (2020). Los desmontes sin cuarentena. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín. Recuperado de:
CORREA, A. M. (2014). Vicisitudes existenciales, conflictos relacionales e institucionales. Textos escogidos de Eugene Enriquez. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Maestría Intervención e Investigación Psicosocial.
FERNÁNDEZ BRAVO, E. y MANSILLA, M. (2020). Un nuevo mapa global: la única salida de esta crisis. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín.
HEFFES, G. (2020). Un diccionario para hablar de “naturaleza”. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín.
LANZ, R. (2007). El arte de pensar sin paradigmas. Revista Venezolana de Información, tecnología y conocimiento. Año 4. Nro. 3 Sept. Diciembre 2007. Págs. 92
POMBO, M. Y RODRÍGUEZ, B. (2020). Ambientalismo popular: disputar el modelo de producción. Anfibia. Universidad Nacional de San Martín.
SCHENONE, N. (2020). Ambiente de coronavirus. Cohete a la luna.
*Estudiantes de 4° año de la Licenciatura en Trabajo Social (septiembre de 2020)